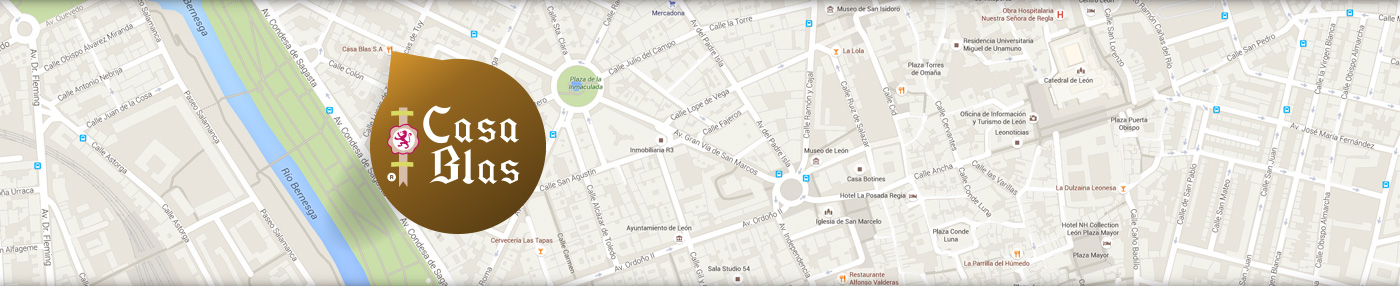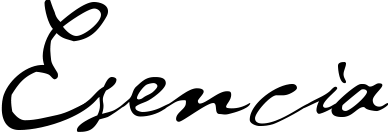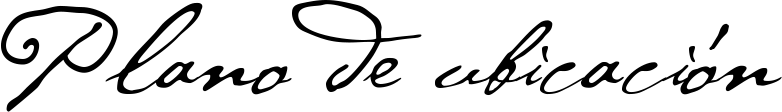Si el carisma de una persona se pudiera medir a través del número de recuerdos emotivos que suscita... el de Blas, nuestro padre, era inmenso. Sólo así explica la cantidad de comentarios entrañables que, 16 años después de su muerte, recogemos cada día sus hijos almacenándolos como pequeños tesoros que nos hace sentirnos orgullosos pero que, además, forman parte del sentimiento común y profundo de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerle y vivirlo como algo suyo.
Tanto es así que, en nuestra ciudad, se ha ido transmitiendo de padres a hijos, de forma natural, la imagen de un hombre que ha quedado con nosotros, de manera imperecedera, a través de un singular negocio que surgió de la espontaneidad y la naturalidad que le caracterizaba. Un negocio que, hasta ahora, sólo ha vendido patatas fritas, las mismas (bueno, esas no) que Blas cocinó en una sartén, a la puerta de su pequeño local de antigüedades en la calle Sampiro, a finales de los años cincuenta, porque pasaba mucho frío y se le ocurrió echar, para entrar más rápido en calor, un poco de guindilla.
A partir de ahí se fueron sucediendo unos hechos que explican, de manera curiosa, el nacimiento de "Casa Blas" así como dieron cuenta, inevitablemente, del abandono lento y progresivo de su tienda de antigüedades. No obstante, muchos de aquellos objetos se quedaron como testigos quietos de unos años maravillosos donde la mugre en las paredes, los cachivaches colgados, los cigarrillos pegados al techo, los palillos incrustados y el apelotonamiento de los clientes daba origen a un lugar mágico donde Blas, sencillamente, seducía y hechizaba. Era él quien, con sus ocurrencias, daba a cada uno lo que necesitaba, el que sorprendía, el que arrancaba risas y carcajadas, el que igualaba humanamente a las gentes, el que te desconcertaba a la hora de pagar porque te hablaba de perras gordas y reales y tú le tenías que dar la cartera para que se cobrara en pesetas; sí esas ya también antigüas pesetas... ¡qué tiempos!